Mientras
los Sanchos y los Garcías se sucedieron en el trono de Pamplona y luego en el
de Navarra, y sobre todo cuando empezaron a emitir moneda propia (con
seguridad, sólo a partir del rey Sancho V Ramirez), sus piezas numismáticas se
caracterizaron por llevar una representación del monarca por una cara y una
cruz que no permitiese confundirlas con las acuñaciones musulmanas en la otra.
Esto fue
así hasta que con Sancho VII el Fuerte, las monedas mantienen el retrato del
rey pero sustituyen la cruz por un símbolo bastante chocante, que en la
actualidad todos identificaríamos con el Islam.
¿Pero por
qué haría algo así precisamente un rey famoso por participar en la batalla de
las Navas de Tolosa, lo más parecido a una Cruzada a este lado del Mediterráneo?
¿Y si puede
que además tomase parte también en las de Tierra Santa?
Ojo, que
esto último, para variar, no lo digo yo: lo afirmó ya en 1970 el ilustre
historiador don Agustín Ubieto Arteta, que basándose en una nota de la
protonovela medieval “El conde Lucanor”, escrita por el infante don Juan
Manuel, en la que podemos leer:
“El
ángel le dijo que sopiese que el rey de Francia y el rey de Navarra, y don
Richarte, el rey de Inglaterra, pasaron a Ultramar, y el día que llegaron al
puerto, yendo todos armados para tomar tierra, vieron en la ribera tanta
muchedumbre de moros que tomaron duda de si podrían desembarcar…”
Llegó así
a la conclusión de que durante la tercera cruzada, capitaneada por Felipe
Augusto de Francia y por Ricardo Corazón de León, sólo hubo un momento en el
que el hijo del rey de Navarra (y no el rey, que sería un ya provecto Sancho VI
el Sabio) pudo coincidir en aquellas lejanas tierras con al menos uno de
tan famosos monarcas: la boda de su hermana Berenguela en Chipre con el rey
inglés.
La
suposición se basa en la probabilidad de que la infanta no hubiese viajado
hasta Sicilia (donde la aguardaba su novio) exclusivamente rodeada de ingleses y
aquitanos, sino que iría acompañada por una embajada navarra, que lógicamente
iría encabezada por el príncipe Sancho, encargado de comprobar que la boda -cuyos preparativos, dada la asendereada vida
de Ricardo, habían sido tan farragosos- se llevaba finalmente a cabo.
Pero
llegados a la isla italiana, la cruzada estaba ya tan en marcha que los
franceses habían partido ya, y los ingleses estaban a punto de hacerlo también,
así que un no demasiado amable Ricardo metió a su prometida Berenguela y a su
hermana Juana en una galera, y él embarcó en otro distinta, posponiendo la boda
hasta poder celebrarla en Jerusalén, o al menos en San Juan de Acre.
Todo
esto sucedió en marzo del año 1191. Y precisamente el otro apoyo
fundamental de la teoría de Ubieto es
que justamente entre el 7 de septiembre de 1190 y el 24 de junio de 1191 no hay
noticia ninguna del príncipe Sancho en Navarra o en la península. Ese hubiera sido por tanto el tiempo empleado
por la embajada en llevar a la novia, acompañarla hasta el momento de su boda
con el monarca inglés y regresar luego al reino.
Desafortunadamente, el autor
tampoco pudo aportar documentación alguna para su sugestiva hipótesis, más allá
del párrafo escrito por don Juan Manuel, más de un siglo después de los hechos
que narraba…
¿Pero y si la prueba de que el futuro Sancho el Fuerte sí que
estuvo en Oriente ha estado todo este tiempo ante las narices de todos los
investigadores y curiosos que se han ocupado de su vida, y hasta ahora nadie
había sabido interpretarla?
Habíamos dejado a la armada
inglesa saliendo del puerto siciliano de Mesina con destino a Tierra Santa, los
chicos y las chicas cada uno por su cuenta, como corresponde a cualquier
cuadrilla de navarros y navarras que se precie…
Berenguela y Juana en su
galera, y Ricardo y muy probablemente Sancho en la suya, compitiendo por ver
cuál de los dos era más bruto –difícil elección: los dos lo eran. Y mucho-.
Y en eso el mar comenzó a
ponerse bravo, se desató una tormenta terrible y los barcos se separaron,
haciendo que la galera femenina acabase llegando con muchas dificultades a las
costas de Chipre, para alegría del déspota (ese era su título real, y no sólo
su condición política, que también) que allá gobernaba, llamado Isaac Comneno,
que vio en tan inesperado regalo una forma de obtener un cuantioso rescate
caído de los mares, ya que no de los cielos.
Apresadas por tanto las dos
princesas, envió sus condiciones a Ricardo por saber si tenía interés en volver
a verlas de una pieza.
Gran error: acababa de poner en marcha los deseos de
venganza de uno de los personajes más belicosos de la historia de la humanidad.
Y además esta vez puede que viniese acompañado por su cuñado el de Zumosol…
Isaac era un miembro menor
–muy menor- de la dinastía imperial bizantina de los Comnenos. Pero lo que le
faltaba en recursos económicos le sobraba en audacia, hasta el punto de que
tras dar tumbos por muchos puntos del imperio, contrató una banda de
mercenarios y se presentó en la isla de Chipre para, empleando una supuesta y
naturalmente falsa autorización del Basileus, hacerse con la isla por todo el
morro en el año 1185.
Y hubiese seguido siendo tan
granuja muchos años más si no se hubiese metido con quien no debía, porque en
cuanto Ricardo recibió su desafío organizó la conquista de Chipre, la cual
logró en apenas dos semanas, pues para evitar más sorpresas, se casó al fin con
Berenguela el 12 de mayo de 1191 en la
catedral de Limassol. Uno de los testigos del enlace fue sin duda el propio
Isaac, a quien cuentan que Ricardo prometió que nunca pondría entre hierros,
por lo que acabó atándole con cadenas de plata…
Si Sancho estuvo allí,
habría colaborado como el que más en el rescate de su hermana, y sin duda a la
manera en que él mejor sabía hacerlo: machacando cabezas chipriotas a diestro y
siniestro. Quizás hasta apostase con su futuro cuñado sobre el número de griegos
que era capaz de mandar al otro mundo cada uno. Hay que entenderlo: eran unos
críos…
El caso es que parece que la
conquista de Chipre llenó de orgullo a quienes participaron en ella, hasta el
punto de que Ricardo de Inglaterra y muchos otros de los que habían tomado parte en tal hazaña militar adoptaron desde entonces como divisa personal las armas que habían arrebatado al
secuestrador Comneno...
Una heráldica que hundía sus
raíces nada menos que en la ciudad de Bizancio, que allá por el siglo IV antes
de Cristo se las tuvo tiesas con el todopoderoso rey Filipo de Macedonia, que
pretendió conquistarla aprovechando la oscuridad de la noche, teniendo que
desistir porque surgió entonces con tan potente luz la luna en los cielos, que
todo su ejército quedó a la vista y pudo así la ciudad librarse de la amenaza.
Todos vieron en ello un
signo de que la diosa Artemisa –la protectora de la ciudad- les favorecía, y
por eso desde entonces la divisa de la ciudad pasó a ser esa que, milenio y
medio después, y probablemente buscando resaltar su vínculo con la familia
imperial, todavía empleaba Isaac Comneno, a pesar de que con la cristianización
y el cambio de denominación –Constantinopla- fuese poco a poco dejando de emplearse
oficialmente en beneficio del águila bicéfala.
¿Pero cuál era esta
intrigante armería?
Pues nada más y nada menos
que esta:
¿Y cuál es precisamente el
símbolo que sustituyó a la cruz en las monedas de Sancho el Fuerte cuando
empezó a reinar en 1194?
Y no sólo en sus monedas, porque en la maravillosa Biblia que encargó a su canciller Ferrando Pérez de Funes también encontraremos su emblema:
¡Eh! Pero si los numismáticos creen que Sancho se inspiró en las monedas coetáneas del conde Raimundo VI de
Tolosa, a quien primero combatió, y de quien luego llegó a ser fugazmente yerno…
Y tan fugazmente, porque el
matrimonio de Sancho con Constanza de Tolosa no duró prácticamente nada. No
debía ser nada fácil convivir con un mal-genio (un carácter de lo más navarro,
por otra parte) como él, ciertamente. Pero puestas así las cosas, ¿cómo aceptar
que él consintiese en que sus monedas llevasen durante todo su largo reinado el
recuerdo de un matrimonio fracasado, en lugar de la evocación de una gesta bélica personal?
Al fin y al cabo si admitimos
que sus monedas aludían a las armas de Isaac Comneno y por extensión de Chipre,
sería algo muy parecido a lo que todos los historiadores han defendido –algunos
siguen haciéndolo incluso ahora- que hizo con el escudo del reino tras su
participación en las Navas de Tolosa: cambiar el águila negra por las cadenas
rotas de Miramamolín…
Que estas cosas se estilaban en
aquellos tiempos nos lo demuestra el propio Ricardo, quien en 1194, ya liberado
de la cautividad a la que estaba sometido por el duque Leopoldo de
Austria, se dispuso a invadir los
dominios de su enemigo el rey de Francia preparando una flota en la costera
localidad inglesa de Portsmouth, a la que otorgó -a cambio de mucho dinero, claro está- su
Carta fundacional, con permiso para organizar ferias y disfrutar de exenciones
de impuestos. En esa carta se les concedía también el uso del emblema real como
armas de la ciudad, que por supuesto ya supondréis cuáles son:
Pero no se vayan todavía,
que aún hay más.
Resulta que si en Navarra el
rey Sancho el Fuerte portaba tan orgulloso las armas que originalmente habían
pertenecido al caradura de Comneno, puede que decidiese concedérselas también a
quien pudiese pagarlas tan generosamente como los vecinos de Portsmouth habían hecho con su cuñado Ricardo…
Y salvando todas las
distancias, porque el Arga nunca ha sido el canal de la Mancha, lo más parecido que
habría en la Navarra
de aquel tiempo serían los ricos habitantes francos del burgo de San Cernin,
uno de los tres barrios que guerreaban en la inexistente ciudad de Pamplona,
que ya habréis supuesto también que a partir de cierto momento pasaron a
identificarse con cierto emblema:
 |
Capa del terno conservado en la parroquia de
San Saturnino. Año 1777 |
Lo que se sabe es que el
sello del burgo más antiguo conservado es del año 1266, y Sancho murió en 1234, sin
preocuparse gran cosa por lo que ocurría en Pamplona. Era un tudelano de pro,
precursor probablemente en eso de ir
sumando resquemores entre la capital y la segunda ciudad del reino, que todavía
tantos a orillas del Ebro y del Arga se complacen en mantener. Yo, que he sido
vecino de ambas, sé que muy necios son todos los que en tal actitud persisten,
pero ya vemos que la cosa viene de muy, muy lejos…

El caso es que el rey no
podía sentir a Pamplona como algo propio, porque ya ni palacio real tenía
dentro de sus muros: se lo había tenido que vender al obispo en un momento de
amenaza de invasión –como no- castellana. Así que sus intervenciones entre los
tres barrios lo único que hicieron fueron profundizar las diferencias, aunque
eso sí: siempre actuó a favor del burgo de San Cernin, que pagaría mejor, y que
podría presumir por tanto de heráldica regia ante sus otros dos mortales y vecinos enemigos.
Hasta tal punto llegó la cosa que llegó a
perdonarles –pelillos a la mar- que encerrasen a docenas, puede que a cientos,
de vecinos del burgo de San Nicolás dentro de su iglesia (en la que todavía se
pueden advertir restos de aquella salvajada en la distinta coloración de las
piedras) y le prendiesen fuego con ellos dentro.
Ya sabéis: esto es y ha sido
siempre Navarra, “tierra de diversidad”.
 |
Una de las apariciones más recientes de las armas del burgo de San Cernin, en
el pañuelo de fiestas de Aldezaharra, la Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Pamplona |
En fin, que con lo que hay
que quedarse es con cómo un símbolo oriental y pagano del periodo
helenístico, va cambiando de significado –pero no de forma- para las distintas
culturas que se apropian de él, y reaparece en pleno siglo XIII de nuestra era
en dos lugares del occidente cristiano y en dos soberanos emparentados por la
vía de la sangre, y no sólo de la familiar, sino de toda la que ambos
derramaron no sé bien si por defender lo que creían justo o simplemente por que
ambos eran más brutos que un aráo. En realidad me parece que sé la respuesta, y
no me gusta nada...
Nadie recuerda ya todas
estas antigüedades, ni repara apenas en los escudos con la media luna y la
estrella que jalonan todavía hoy en día el viejo barrio de San Cernin. A veces
sólo hay que levantar un poco la cabeza para verlos…
¿Y acaso
no se sentirá uno entonces como si atravesase la puerta de San Romano, en las
murallas de Constantinopla, aunque lo que en realidad esté cruzando sea nuestra
calle Mayor del burgo?
¿Y no le parecerán este otoño recién comenzado las campanicas de las torres de San Saturnino más sonoras y rozagantes incluso que aquellas bañadas en oro de la basílica de los Santísimos Apóstoles Sergio y Baco, tan cercanas a la columna de Eudoxia y al palacio imperial de Blachernae?
Y sin embargo el sueño de
Constantinopla terminó en 1453, por mucho que no quisiéramos Mutis o yo acabar
de aceptarlo. Pero puede acudirse todavía a contemplar las obras de pintores
del primer renacimiento, que cuando reflejaron –ocultándolas tras escenas
bíblicas- las visitas que los pobres emperadores hicieron
–siempre infructuosamente- a la otra Roma (la de los Papas) para pedir ayuda
contra los turcos, ofreciendo lo único que ya poseían: abandonar su milenaria fe ortodoxa y pasarse a la católica, colocaron las armas del imperio bien claras para quien quisiera
fijarse en ellas.
 |
| Adoración de los Magos, de Stefan Lochner |
 |
| Políptico de San Agustín, de Piero della Francesca |
Las mismas armas que los
otomanos convirtieron tras la conquista de Constantinopla en estandarte de su sangriento gobierno, y que hoy
identifican todavía a muchos países musulmanes que no imaginan siquiera que sus
banderas llevan el símbolo no de su dios, sino de Artemisa, de Isaac Comneno,
de Ricardo Corazón de León, y de Sancho el Fuerte de Navarra…
ADDENDA: Cuando me importaba
bastante más el fútbol que ahora mismo, siempre me fijaba en los resultados del
Portsmouth FC., un modesto club inglés,
fundado en 1898 y cuyo primer portero titular fue nada menos que don
Arthur Conan Doyle.
Y lo hacía yo no precisamente
por sus éxitos deportivos –navega en una especie de 2ª B inglesa- sino porque
llevaban en su camiseta el escudo con el creciente y la estrella del burgo de
San Cernin, y los sentía por tanto como una especie de parientes lejanos
pamploneses al otro lado del mar.
El caso es que, como si la
justicia poética existiese, el apodo con el que son conocidos tanto el equipo
como la ciudad es el de “Pompey”. Y dicen que es porque a principios del siglo
XX, con toda la población dedicándose al arriesgado oficio de la marinería,
muchos de estos iletrados trabajadores recibían charlas y conferencias de
abnegadas maestras de escuela que sólo buscaban extender las redes de la
cultura –nunca mejor dicho- a toda costa.
Pues parece ser que en una
de aquellas ocasiones, miss Aggie Weston estaba aburriendo a la concurrencia
con una charla sobre el general romano Pompeyo, y entre que la mayoría de los
asistentes estaban borrachos, y la otra mitad dormidos, el caso es que uno que
compartía ambas categorías se despertó justo en el momento en que la profesora
comentaba como un puñado de centuriones traidores asesinaban a Pompeyo, lo cual le impresionó tanto
que en voz bien alta exclamo: “Poor old Pompey!” (¡Pobre viejo Pompeyo!)
Y la expresión hizo tanta
gracia que pocos días después, en un partido del Portsmouth FC, que como de
costumbre iba perdiendo, otro marinero entre el público gritó: Poor old
Pompey!, siendo secundado por toda la grada, hasta conseguir que el grito
lastimero de un borracho por la muerte de un general romano de la antigüedad
acabase dando nombre al equipo de fútbol primero, y a toda la ciudad después.
Y como resulta que ese pobre
y viejo Pompeyo fue precisamente el mismo general que fundó allá por el año 75
A.C. la chiquita y apañada capital desde la que escribo estos desvaríos, tengo para mí que un partido
entre Osasuna y Portsmouth FC constituiría nuestro auténtico, señorial e histórico derby...
© Mikel Zuza Viniegra, 2014
















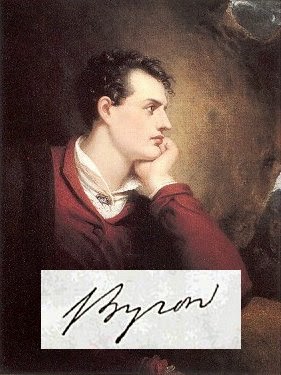






.jpg)





.jpg)











